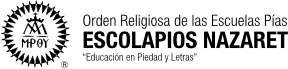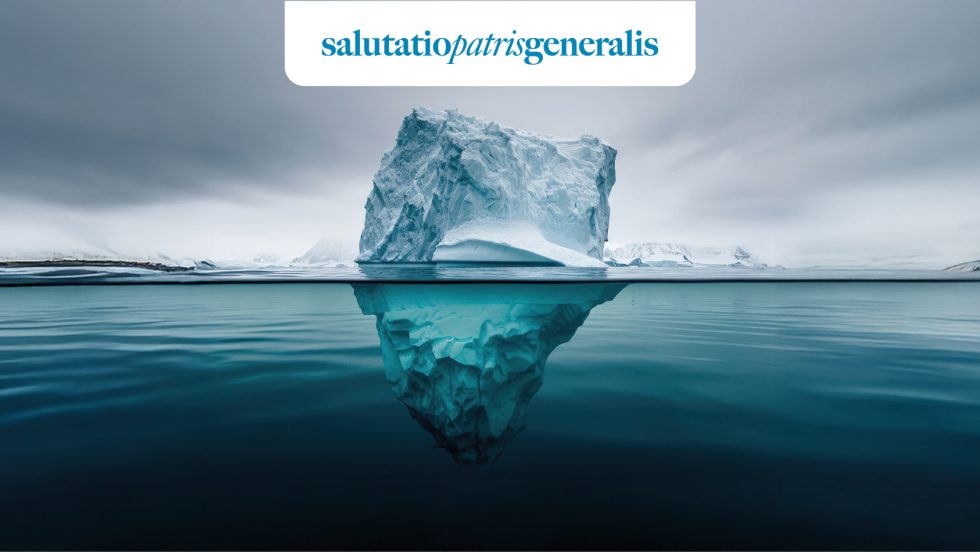Ampliar y propagar
Estos son los verbos que utiliza Calasanz cuando habla de la construcción de las Escuelas Pías. Se refiere a ellos en la conclusión del Memorial al cardenal Tonti[1]. Es claro que, en su mentalidad, el trabajo por construir unas Escuelas Pías portadoras del tesoro que él había descubierto es un reto prioritario, es el horizonte de su vida. Desde nuestro último Capítulo General, la Orden ha asumido la “construcción de las Escuelas Pías” como uno de los núcleos referenciales de todas y cada una de las Provincias y del conjunto de las Escuelas Pías. Es bueno, por lo tanto, tratar de acercarnos a este reto desde perspectivas diferentes, para tratar de comprenderlo en su globalidad.
No es mi objetivo desarrollar este tema en el corto espacio de una carta fraterna, pero sí el de invitaros a pensar en algunas de las dimensiones de esta apasionante tarea. Me voy a centrar en una de las dimensiones centrales del esfuerzo por “seguir construyendo” Escuelas Pías: la transformación de nuestra “cultura escolapia”, para tratar de acercarnos más fielmente a lo que somos llamados a ser.
La “cultura de la Orden” es la encarnación consolidada de nuestra identidad y de nuestro carisma. ¿Podemos renovar la cultura escolapia? Esta es una de las preguntas clave que nos podemos hacer. A lo largo de los años (o de los siglos) se van consolidando formas de vivir, de actuar, de reaccionar, de orar, de decidir, que configuran la “cultura institucional”.
Cuando hablamos de “cultura escolapia” hablamos de nuestro modo de organizarnos, de vivir, de trabajar, de decidir o de afrontar los desafíos. Existe una cultura de la Orden, sin duda. Existe una cultura organizacional. Y esto va a ser clave en el reto del que estamos hablando. Por eso lo estamos trabajando en todas las “jornadas continentales” que hemos convocado, bajo esta pregunta: ¿qué Escuelas Pías queremos en nuestro continente?
Todas las instituciones tienen una cultura, que se refiere a los valores y prácticas que dan sentido al quehacer de cada una de ellas. Estamos hablando del conjunto de creencias y valores compartidos, en mayor o menor medida, por los miembros de un grupo. Estos valores y convicciones se consolidan y se transmiten a los nuevos miembros de la institución, y provocan la necesaria coherencia institucional. Pero ningún grupo puede comprender su cultura como algo inamovible, permanente y ajeno a las nuevas situaciones en las que el grupo vive.
Nuestra cultura es como un iceberg. Hay una cultura visible (la forma en que decimos que hacemos las cosas), y otra sumergida (la forma en la que realmente hacemos las cosas). La primera está formada por la visión, las estrategias, los valores compartidos, los objetivos, las políticas, las estructuras, los procedimientos, etc. Solemos plasmarlas en Constituciones, Reglas, Directorios y Documentos.
Pero hay una cultura invisible, sumergida. Ahí están las creencias, las suposiciones compartidas, las percepciones, la tradición, las normas, los valores que nos mueven, las reglas no escritas, las historias, los sentimientos, etc. Sólo si entendemos el iceberg podemos abrirnos a un nuevo momento. Pero para hacerlo, necesitamos una dosis formidable de honestidad institucional.
Los vectores del “cambio de cultura institucional”. El cambio cultural, el proceso de renovación, necesita de tres claves: los valores en los que creemos y que queremos desarrollar, las opciones desde las que los queremos llevar adelante y los modos desde los que queremos poner en marcha estas opciones. Y aquí entra de lleno un concepto clave: los “vectores de cambio”.
Forma parte del liderazgo de una institución discernir cuáles son los “vectores de cambio cultural”, las opciones que nos pueden ayudar en el camino de abrirnos hacia un nuevo momento. Yo lo he visto con claridad en algunas de nuestras Provincias, que en su momento definieron los “vectores de cambio” y, con el tiempo, van recibiendo los frutos. Y también he visto lo contrario, demarcaciones que nunca pensaron en que necesitan cambiar, y el horizonte se va diluyendo poco a poco. Lo mismo podemos decir de la Orden en su conjunto.
Estamos hablando de los dinamismos que pueden impulsar cambios, maduración, procesos y crecimiento. Son opciones que nos pueden ayudar a renovar nuestros procedimientos y formas de actuar y de situarnos en la misión, nuestros estilos de vida, nuestra comprensión del mundo en el que vivimos, nuestros procesos de discernimiento, etc.
En este momento no voy a profundizar en ellos ni a explicarlos pormenorizadamente. Me contentaré con algunos ejemplos que nos puedan ayudar a comprender de lo que estamos hablando. Citaré algunos vectores de cambio que he visto en la Orden y que, efectivamente, nos cambian. Y terminaré con una propuesta conclusiva relativa al reto que nos ocupa.
1-Decidir que la Pastoral Vocacional no es sólo un “trabajo del responsable”, sino de todos, y que depende mucho de la presencia real de los escolapios entre los niños y jóvenes. Mientras no nos convenzamos de esta afirmación y saquemos las consecuencias; mientras sigamos pensando que la Pastoral Vocacional es tarea de unos pocos y no de todos; mientras los escolapios no nos convenzamos de que hay que “meter horas” con los alumnos y con los jóvenes, acompañando de cerca, a todo nivel, su proceso y su camino, no será posible el deseado cambio de tendencia y seguiremos “sorprendiéndonos” de que la mayor parte de los jóvenes que entran a la Orden vienen de fuera de nuestras Obras. Este cambio es posible y real, y es un vector de cambio fundamental para nuestra “cultura de Orden”.
2-Creer realmente en las comunidades y en los equipos. Necesitamos generar corresponsabilidad. La comunidad religiosa, o la comunidad educativa, está formada por personas adultas, capaces de entender y asumir las tareas necesarias para el buen funcionamiento del grupo y de la misión. Cuando la comunidad o el equipo o el secretariado aprueba un ideario, un plan, unos objetivos, unas tareas, unos proyectos… lo está asumiendo cada una de las personas del grupo. Si el proyecto es compartido, cada una de las personas lo siente suyo. La corresponsabilidad y la disponibilidad son actitudes que van parejas, como la corresponsabilidad y el envío. Y esto nos puede cambiar profundamente.
3-No dejar nunca de construir identidad. Es una tarea eterna. Las personas se renuevan, los contextos cambian, los retos nos sorprenden. Necesitamos una “antena abierta y conectada” para comprender lo que en cada momento hay que destacar para impulsar nuestra identidad. Hay espacios y opciones que son especialmente significativos en el impulso de una identidad sostenible. Me refiero, sobre todo, a los siguientes: la comunidad religiosa inserta en la misión y con vocación de compartir y convocar; la comunidad cristiana escolapia que asume el reto de ser alma de la misión; los ministerios escolapios asumidos como lo que son: expresión de aspectos nucleares de nuestra identidad; los equipos de misión compartida, los procesos formativos, la relación con los laicos y, especialmente, la capacidad de convocar a jóvenes a asumir vocacionalmente la vida y la misión escolapias.
4-Devolver a la reunión de comunidad el espacio central que le atribuyen nuestras Constituciones, y no conformarnos con hacer cuantas menos reuniones mejor. Siempre me han llamado la atención los objetivos que nuestras Constituciones[2] asocian a la reunión de comunidad. Ni más ni menos que estos: construir comunidades auténticas; el discernimiento de las grandes cuestiones; el desarrollo de la corresponsabilidad y de la acción común; nuestra capacidad de revisar lo que vivimos y de mejorarlo. Dicho de otro modo, no es posible una vida comunitaria escolapia digna de este nombre sin la reunión de comunidad adecuadamente preparada y sistemáticamente celebrada. Y esto “hace cultura” y construye Orden, sin ninguna duda.
5-Impulsar el acompañamiento. Este es, sin duda, un importante vector de cambio cultural en nuestra Orden. Vivir acompañados es esencial para nuestra fidelidad vocacional. Y no me refiero sólo al acompañamiento espiritual personal, que buscamos en personas sabias a las que les reconocemos su capacidad de escucha y consejo. Me refiero a la capacidad de acompañar que tiene la comunidad, al papel del superior o al acompañamiento que recibimos de tantas personas con las que compartimos la vida y la misión. Tal vez estemos ante una de las claves más importantes que van emergiendo en la visita que estoy haciendo a los religiosos adultos jóvenes: necesitamos y queremos vivir acompañados.
6-Apostar verdaderamente por un Movimiento Calasanz que provoque procesos serios de vida de fe y de identidad escolapia, y que suponga, progresivamente, el compromiso de numerosos jóvenes en la común tarea de construir unas Escuelas Pías más convocantes y misioneras. Percibo que el Movimiento Calasanz es un fuerte “vector de cambio” si le damos la posibilidad de serlo, si lo conectamos con el desarrollo de procesos comunitarios estables como el de la Fraternidad y si favorecemos en su seno una seria y consistente propuesta vocacional.
7-Saber detectar nuevos retos y dar respuestas adecuadas. La riqueza carismática de un grupo no tiene que ver sólo con la historia o con las claves que aportó el fundador, ya que los carismas de los institutos religiosos se constituyen de modo encarnado y ofrecen, en su encarnación, pistas de cómo han de ser entendidos. Necesitamos saber vivir nuestro carisma con tanta fidelidad como capacidad de respuesta a las circunstancias de hoy. Un carisma continúa siendo fructífero cuando es capaz de dar nuevas respuestas a situaciones nuevas que se van presentando. El carisma, por definición, se incultura. Y ahora, por opción, se interculturaliza. Necesitamos impulsar un “discernimiento de prospectiva”, capaz de profundizar en la dirección en la que va nuestra realidad y la de la sociedad a la que servimos, para poder prepararnos para dar respuestas adecuadas, muchas veces contraculturales. Se trata de discernir lo esencial, y entender el contexto en el que lo tenemos que desarrollar. Apasionante reto.
8-Valorar profundamente la comunidad. La comunidad es el espacio desde el que podemos crear y vivir nuestro camino de renovación. Veo una enorme nostalgia de vida comunitaria fraterna entre nosotros. Y veo las grandes líneas desde la que soñamos esa vida comunitaria: la celebración diaria de la Eucaristía comunitaria; la Palabra compartida desde una lectio divina comunitaria; el discernimiento comunitario sobre las cuestiones realmente importantes que nos afectan y que necesitan nuestra respuesta; la puesta en común de vida, desde la que compartimos lo que vivimos; la formación, tan necesaria entre nosotros, y que nos ayuda a estar siempre “atentos” a la realidad y sus desafíos; el acompañamiento de la misión; la colaboración en la presencia escolapia de la que formamos parte; la fiesta y la alegría compartida; la conexión de la comunidad con la vida de la Provincia y de la Orden; la elaboración, el desarrollo y la vida desde un proyecto comunitario, etc. Veo un gran deseo de pensar la renovación de nuestras comunidades.
9-La pasión por la misión, el celo apostólico. Los escolapios tenemos un amor especial por una frase atribuida a Calasanz que todos nos sabemos de memoria: “he descubierto en Roma la manera definitiva de servir a Dios haciendo el bien a los pequeños y no la abandonaré por nada del mundo”. Esta es la mejor definición de “pasión por la misión”.
Hoy, la vida de muchas personas, inundada por mil ofertas y posibilidades, acontece de forma fragmentada, sin ejes configuradores que preserven la identidad y ofrezcan una dirección bien definida al proceso de crecimiento personal. Calasanz, en la madurez de sus 44 años, llega a una definición unificada de su vocación, teniendo un centro en torno del cual va a girar su vida, dejando de lado las cosas que considera, para siempre, secundarias, como decía Pablo[3]. A partir de su encuentro personal con Dios, define su vocación como entrega total y para siempre. Encuentra lo que da sentido y unidad a su vida, la fuente de su paz interior, que nunca perderá. Sólo una cosa aparece como definitiva: vivir desde Dios en la entrega total a la educación de los niños pobres.Sólo esta opción radical puede satisfacer su corazón.
Debemos saber cuestionarnos ciertos estilos de vida en los que se pierde el celo apostólico y el espíritu de trabajo, ciertas opciones vitales que, en el fondo, buscan comodidad y adolecen de entrega. Mientras esto no cambie, nada cambiará. La “pasión por la misión” transforma la Orden, la comunidad y la persona. Pero sólo es pasión – y sólo es sostenible como tal- si está inspirada y sostenida por la experiencia de Dios. Por eso hay que trabajar desde este dinamismo aparentemente contradictorio: ser tan espirituales como entregados a la misión. Este es también un secreto clave del nuevo paradigma hacia el que queremos caminar.
10-Una Formación Inicial que pueda transformar lo que vivimos. Termino con una alusión a la Formación Inicial. En su seno tratamos de impulsar autenticidad de vida comunitaria, acompañamiento, transparencia de vida, espíritu de servicio, oración compartida. Pero, con demasiada frecuencia, cuando los jóvenes terminan su formación inicial, se les pide adaptarse a estilos de vida ya hechos en los que estas cosas no se cuidan y, todavía más serio, se les dice que esas dinámicas son propias de las casas de formación, no de la vida adulta. Debemos trabajar para impulsar una formación inicial capaz de renovar nuestra vida escolapia, y esto requiere que todos creamos en aquellas opciones que aprobamos en nuestros Capítulos.
Concluyo esta carta citando un párrafo aprobado por nuestro 48º Capítulo General, en el que se hace referencia a uno de los núcleos capitulares: la construcción de las Escuelas Pías. Dice así el Capítulo: “Nuestra Orden y el conjunto de las Escuelas Pías vive y camina en un contexto de profundos cambios y transformaciones que nos obligan a un fino y atento discernimiento de los signos de los tiempos. La construcción de las Escuelas Pías pide de nosotros una atención especial a los cambios que se van dando en nuestra “cultura escolapia”, en nuestros procesos y en nuestro caminar. Para ello, será bueno discernir los principales procesos de transformación que estamos viviendo. Será importante tenerlos en cuenta, si queremos contribuir, en verdad, a un dinamismo de construcción de Escuelas Pías fiel al carisma y a la realidad[4]”. Tal vez este sea otro interesante “vector de cambio”: hacer caso a lo que aprobamos en los capítulos.
Recibid un abrazo fraterno.
P. Pedro Aguado Sch.P.
Padre General
Tomado de: Scolopi.org
[1] San José de Calasanz. Memorial al Cardenal Tonti. Opera Omnia, tomo IX, página 305-306
[2] Constituciones de las Escuelas Pías números 32, 134, 165 y 167
[3] Flp 3, 8
[4] 48º Capítulo General de la Orden de las Escuelas Pías. Núcleo 2, página 27. Colección “CUADERNOS” 65. Publicaciones ICCE. Madrid 2022.